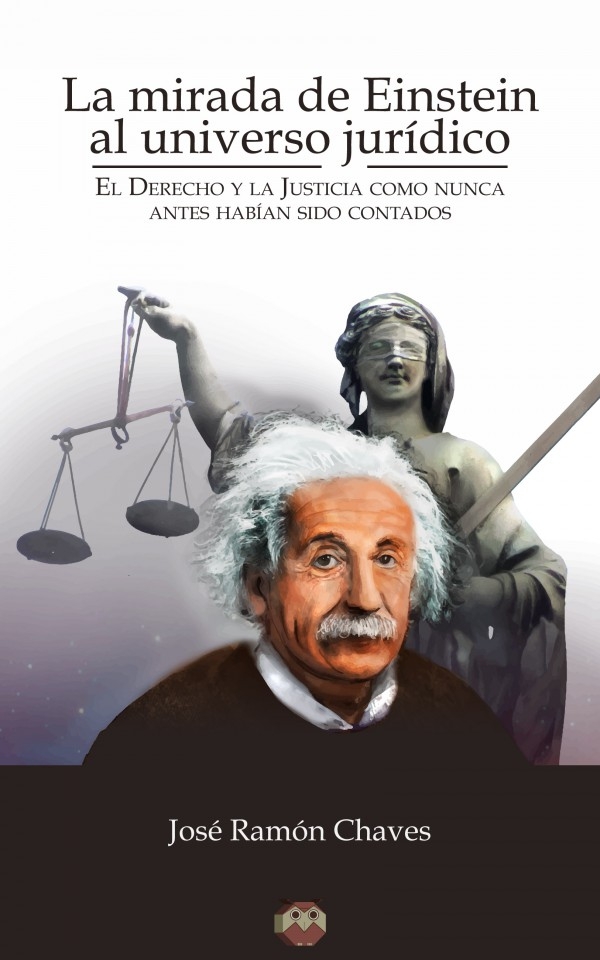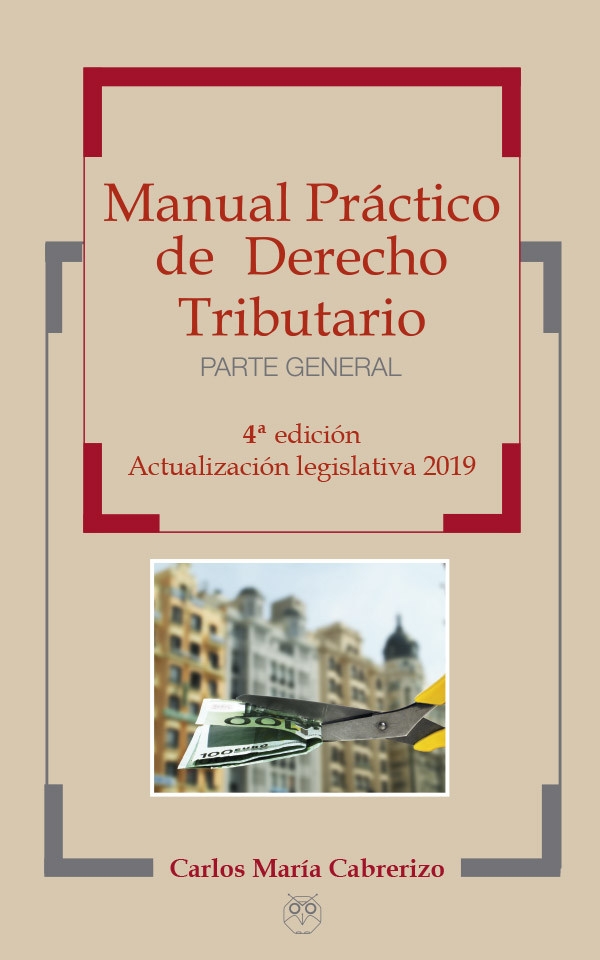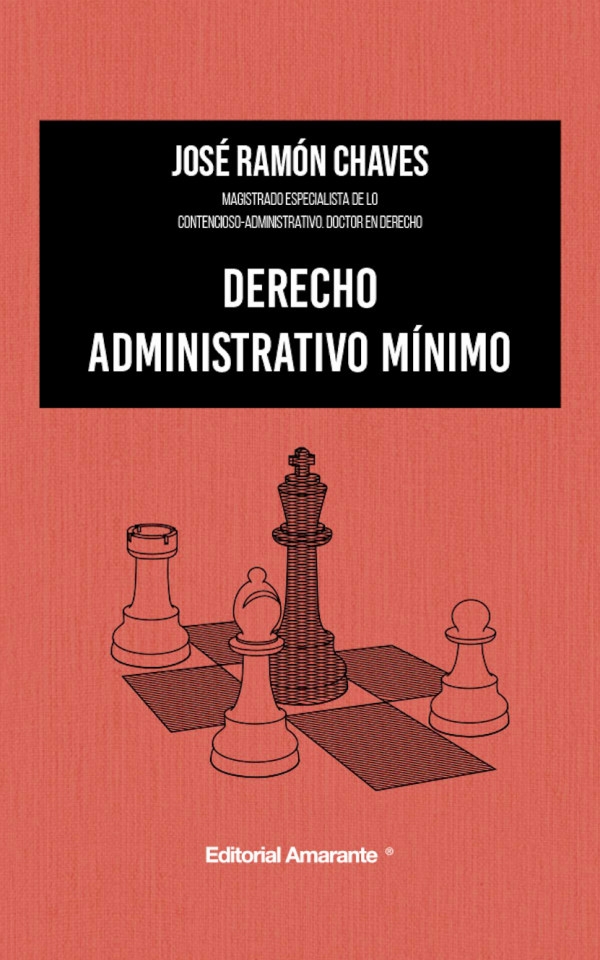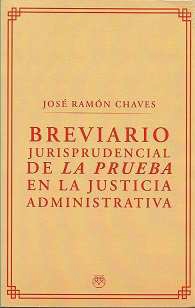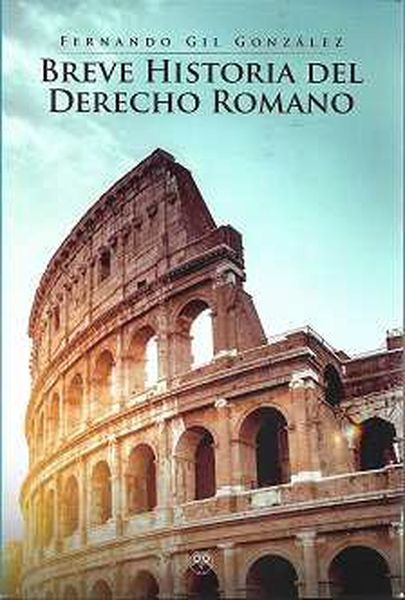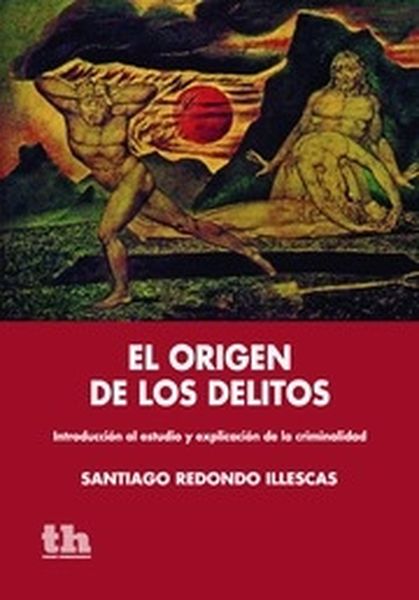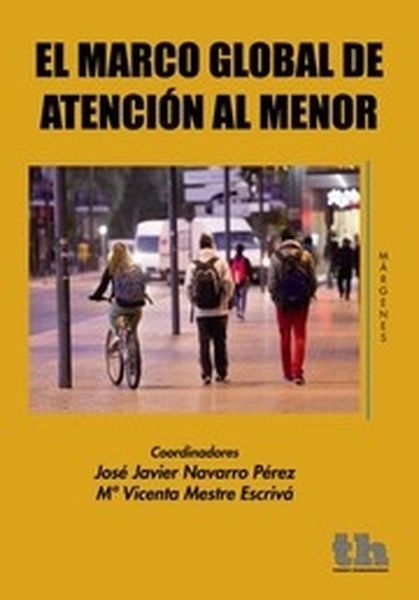Datos del libro
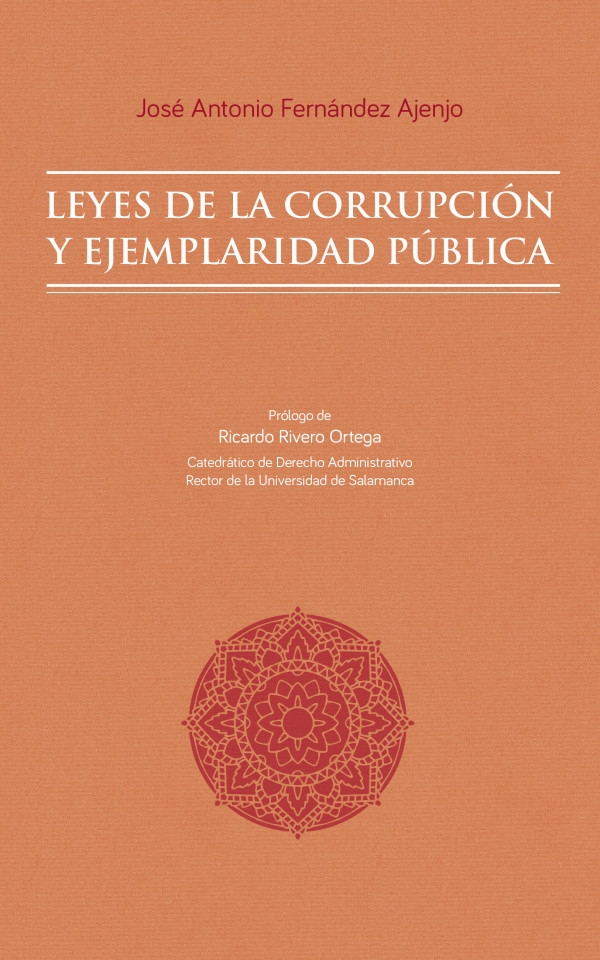
LEYES DE LA CORRUPCION Y EJEMPLARIDAD PUBLICA
FERNANDEZ AJENJO,J.A.
-
Editorial
AMARANTE
- Materia DERECHO
- EAN 9788494925160
- Estado Disponible
- Encuadernación Bolsillo tapa blanda
- Páginas 164
- Tamaño 240x170x mm.
- Fecha de publicación: 12/03/2019
Sinopsis
La corrupción es un mal inherente a la naturaleza humana y, como tal, no cabe aspirar a suprimirlo, pero sí a mitigarlo hasta que pierda la fuerza suficiente para causar graves daños a la comunidad. Si como afirmaba NIETO (1997, 16), quizás el estudioso español más combativo contra esta lacra social, “hay tiempos de corrupción en calderilla y otros en doblones”, las democracias excelentes deben anhelar que los sobornos y malversaciones sean tan inusuales como las enfermedades declaradas extinguidas y tan poco lucrativos que alcancen la condición de simples corruptelas veniales.
Como en todo fenómeno dañino, la primera medida para combatirlo es conocerlo y en esto se ha demostrado que la corrupción se comporta como un fenómeno social que se atiene a leyes que rigen su nacimiento, desarrollo y extinción. En primer lugar, la "ley de la tendencia al abuso de poder" marca como causa primigenia del daño a los bienes públicos la natural inclinación del gobernante, denunciada por Montesquieu y comprobada históricamente, a hacer un uso espurio de las potestades públicas. En un segundo estadio, la "ley de la historicidad de la degeneración del poder" nos enseña que las comunidades se corrompen generalmente de modo paulatino, comenzando por actos banales que confunden la cortesía social con el favoritismo, hasta alcanzar en su grado más grave, cuando no se ha atajado a tiempo, el carácter sistémico por el cual todos los sectores públicos, o algunos especialmente cualificados, se encuentran irremediablemente dañados. Para terminar con el desarrollo y extensión de este problema no hay otra solución que aplicar la "ley de la buena conciencia ante la responsabilidad" que no sólo obliga a los servidores públicos a responder de la virtud de sus decisiones públicas, sino que involucra a todos los actores sociales en el combate contra los fraudes a los intereses públicos.